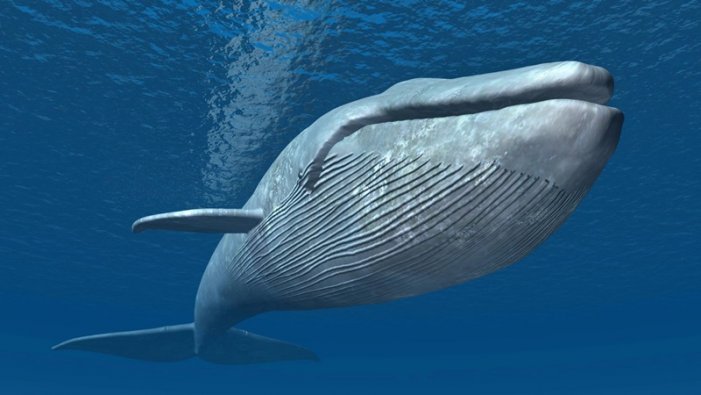No está muerto quien pelea, y la naturaleza puja por sobrevivir. Así parece ser el caso de las ballenas azules, que estuvieron al borde de la extinción y cuya población, a cuarenta años de la suspensión de la caza comercial, muestra ahora signos de recuperación al aumentar en número en las cercanías de las islas Georgias del Sur.
Son 41 nuevos ejemplares en los últimos nueve años, un rayo de esperanza si se considera que en el pico de la caza, a principios del siglo XX, llegó a haber más de tres mil ballenas asesinadas por año.
Según Lauren McWhinnie, profesora en Geografía Marina de la Heriot-Watt University, más de 1,3 millones de ballenas fueron liquidadas en apenas setenta años solo en la Antártida.
Pero no son las únicas sobrevivientes en los mares polares: al oeste de la península antártica se recuperan las ballenas jorobadas, mientras que en el extremo norte, en el Ártico, las ballenas de Groenlandia parecen alcanzar los números previos a la caza masiva, así como las ballenas Minke y las de aleta son avistadas nuevamente cerca de Alaska, en el mar de Chukotka.
No se trata de un milagro: la suspensión de la caza comercial de ballenas en 1984 previno su extinción y dio lugar a que estas especies retornen a los mares polares, que ahora ofrecen vastos “almacenes” de krill y otros alimentos con que abastecerse.
¿Por qué dejaron de cazarlas?
“Había una docena de países que cazaban ballenas, incluido Brasil, para ir a un caso cercano”, cuenta Milko Schvartzman, especialista en conservación marina del Círculo de Políticas Ambientales.
La actividad había encontrado resistencia desde mediados de la década del 70, con las expediciones pioneras contra los barcos balleneros en los orígenes de Greenpeace.
Sin embargo, aunque el activismo ambientalista tuvo gran responsabilidad en el fin de esta práctica, en opinión de Schvartzman también fue gracias a posturas conservacionistas de varios Estados, como el argentino, pionero en turismo de avistaje en la década del 70, y otros que “pasaron de la cacería al turismo de observación, como Estados Unidos, que fue de los mayores cazadores y hoy es líder mundial en turismo de observación de cetáceos”.
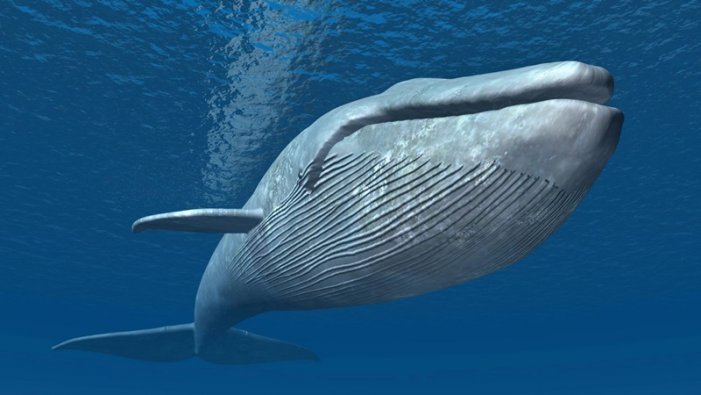
La gran ballena azul. Foto: Getty Images
Tras la moratoria, que entró en vigencia en 1986, la cantidad de países que cazan ballenas descendió a tres, y el número de ejemplares capturados se redujo a algo más de mil ballenas al año.
Si bien Noruega, Islandia y Japón todavía realizan caza comercial en sus zonas económicas exclusivas, “son cantidades marginales en comparación a los cientos de miles que se cazaban a mitad de siglo XX. Y Japón dejó de cazar ballenas en la Antártida hace pocos años”.
A eso hay que sumarle lo que se llama cacería de subsistencia aborigen, que llevan adelante los esquimales en Rusia y Estados Unidos, que “si bien es una cacería tradicional, la realizan con armas automáticas y embarcaciones motorizadas modernas”, cuenta el especialista.

La ballena franca austral es el ejemplar más característico del mar argentino. Foto: Reuters
Esta suspensión de la caza comercial, coincide Schvartzman, ha ayudado a que algunas especies se recuperen.
El ejemplo más cercano es el de la ballena franca austral, esa que se puede apreciar a simple vista cerca de las costas argentinas, como en Puerto Madryn e incluso Mar del Plata, y que fue “severamente cazada” desde las costas de Brasil y Uruguay.
“Se estima que la población supera los diez mil ejemplares. Algunos estiman más de dieciocho mil. Esto ronda aproximadamente un 10-12 % de la población original, que era de más de cien mil ballenas francas australes en el hemisferio sur”, detalla.
La tasa de recuperación de esta especie ronda entre el 3 y el 7 % anual, según el estudio.
¿Están a salvo?
Las ballenas son viejas conocidas para Schvartzman, que a lo largo de más de una década con Greenpeace International participó en expediciones sobre caza comercial, pesca y contaminación en Antártida, Mar del Norte, Pacífico Sur y Atlántico Sur.
Además de las más conocidas (las ballenas francas australes), otras tantas especies de cetáceos habitan nuestro mar, como las ballenas azules de las que habla el artículo de McWhinnie.
“Es el animal más grande que alguna vez haya existido en nuestro planeta”, sostiene Schvartzman con cierto orgullo.
Pero también los cachalotes, “la especie como Moby Dick”, una ballena con dientes, y la Minke, la más diminuta (aunque puede medir hasta doce metros), cuyo nombre científico no deja lugar a dudas de ciudadanía: Balaenoptera bonaerensis, a la que incluso llegó a encontrarse en el Paraná o el Río de la Plata.
“Esa ballena ha sido cazada por Japón en la Antártida hasta hace pocos años”, cuenta el conservacionista marino.
Otra de las especies que navegan el mar argentino es la ballena jorobada, esa que suele impresionar a los turistas con sus saltos espectaculares fuera del agua y también sufrió las consecuencias de la caza masiva.

La “prima” de la ballena franca austral, como llama Schvartzman a la ballena franca boreal, la que vive al norte del Atlántico y el Pacífico, no corre la misma suerte que aquella.
Está bajo amenaza de extinción debido a que sus poblaciones no logran recuperarse, aun con décadas de protección encima.
“Quedan unos trescientos animales de las del Atlántico Norte en todo el mundo”, dice el especialista. “Se habla de que se encuentra virtualmente extinta”.
Actualmente hay cuatro riesgos para la supervivencia de estos cetáceos, enumera Schvartzman: la crisis climática, que cambia las regiones de alimentación, migración y las zonas donde hay hielo; la sobrepesca, que les quita el alimento a ballenas y delfines; las colisiones con embarcaciones (lo que afecta esencialmente a la ballena franca boreal) y, lo más grave desde su punto de vista, los distintos grados de contaminación que genera la actividad humana.
Además de la acumulación de redes y artes de pesca abandonados en que se enredan cientos e incluso miles de ballenas y delfines anualmente, un severo perjuicio a la vida marina es la contaminación sonora por la gran cantidad de ruido que producen enormes navíos y puede viajar largas distancias, lo que impide a las ballenas comunicarse y utilizar sus capacidades de ecolocalización