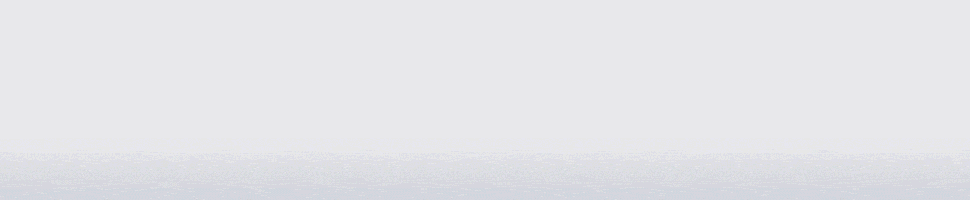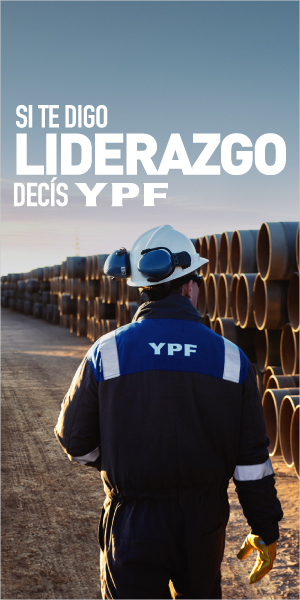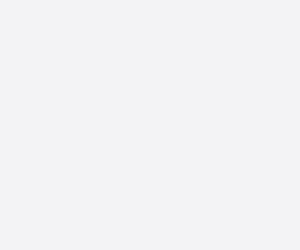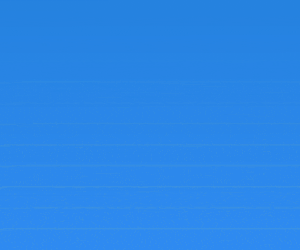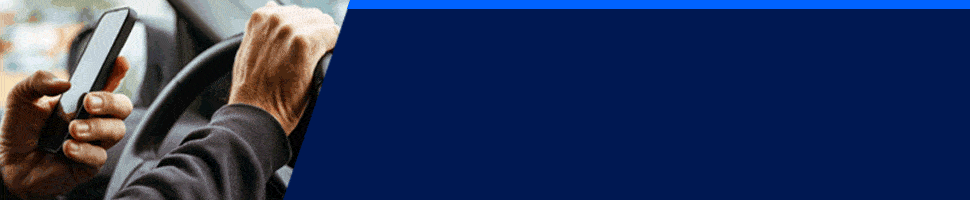Por Milton del Moral
Le decían el Luciérnaga. Era un servicio de tren sonámbulo: viajaba de noche. Traqueteaba a ciegas. Penetraba en las sombras de la madrugada bonaerense solo con una luz en el frente. En los pueblos, en el silencio de la oscuridad, lo escuchaban todos. Lo que había a su alrededor lo veía tarde. No disponía de tiempo de respuesta, de margen de acción. Era un ramal del General Roca, propiedad de la empresa estatal Ferrocarriles Argentinos, que unía la ciudad de Buenos Aires con Mar del Plata. Dejó de existir, según reza la leyenda, en 1982, después de que un descarrilamiento cerca de la estación de Chascomús colmara su derrotero trágico. Ya era suficiente. Ya nadie quería subirse al Luciérnaga. Lo reemplazó otro tren, el Cruz del Sur.
En la memoria emotiva del interior bonaerense sobrevive el paso abrupto e invisible del Luciérnaga. En Altamirano y en Brandsen lo recuerdan nítido. Con quince kilómetros de distancia, el mismo tren chocó. La primera catástrofe sucedió a las 3:50 de la mañana. La segunda, cuarenta minutos y diecisiete años después. Las noches cerradas, los gritos anónimos, el desconocimiento del grado del desastre, los pueblos despiertos por el espanto. Los siniestros tienen una mecánica distinta. Pero los vincula el radio geográfico, la porción de la madrugada, el tren y un número macabro: la misma cantidad de fallecidos, 34.
Por eso cuando el Luciérnaga se despistó de sus rieles un año después de la última y segunda tragedia, le cayó la validación popular de tren maldito. Y dejó de andar. En su prontuario persisten los aniversarios, los recortes periodísticos, las vivencias, los memoriales y la mitología de los pobladores que en la madrugada de un verano se despertaron en pijamas para identificar vivos y muertos entre los fierros de un ferrocarril. El primero sucedió el primero de febrero de 1964 en Altamirano. El segundo, el 8 de marzo de 1981, en Brandsen. Catástrofes distintas de un mismo tren.
También te puede interesar: A 40 años de una de las peores tragedias ferroviarias de la Argentina
1964
Altamirano era un pueblo rural, tambero. Había un bar, un almacén de ramos generales, una panadería, un hotel, una carnicería, un matadero, una escuela primaria, una sala de primeros auxilios y poco más. Las verduras se compraban en las quintas y la leche llegaba recién ordeñada a las casas a las ocho de la mañana. Había solo dos televisores: uno en un almacén y otro en el bar. No había asfalto ni luz ni ruidos. No había forma de que los casi 400 habitantes no conocieran la existencia del tren Luciérnaga, esa oruga luminosa que atravesaba el pueblo de madrugada emitiendo un escozor inconfundible.
Hacia fines del siglo XIX, el pueblo se volvió un punto estratégico en la red ferroviaria. La estación fue la primera del Ferrocarril del Sud en ser de empalme: se inauguró un ramal hasta Ranchos, se trazó una doble vía desde Constitución, se montó un galpón de máquinas, un triángulo de conexión de ramales, una colonia para trabajadores, un albergue para maquinistas y guardas. En Altamirano, los dos rieles que provenían de la ciudad de Buenos Aires se hacían uno. En esa vía única, una vez en 1964, un expreso de pasajeros chocó de frente contra un tren de carga.
Julio Grassi tiene catorce años y vive enfrente de la estación Altamirano. Su papá es el jefe de esa estación ferroviaria solo los viernes. El resto de los días alterna Chascomús, Gandara, Jeppener y Brandsen. El primer día de febrero de 1964 cae sábado. Es cambio de quincena y de mes: los veraneantes del enero marplatense vuelven a la ciudad de Buenos Aires. Viajan 1040 pasajeros. La locomotora es una diésel Cockerill y los vagones, los míticos Werkspoor de origen holandés.

El impacto despertó a todo el pueblo de Altamirano a las 3:50 de la madrugada. En el expreso de pasajeros viajaban 1040 personas que volvían a la ciudad de Buenos Aires de sus vacaciones en Mar del Plata (Revista Así, gentileza Pablo García)
Esa madrugada de sábado, un carguero liderado por una locomotora serie 1500 de vapor circula por la vía dos: en Altamirano tomaría el ramal Ranchos rumbo hacia Las Flores, su destino final. El maquinista y el fogonero saben que a esa hora, tres y media de la mañana, deben esperar al tren Luciérnaga, un expreso de pasajeros que proviene en dirección contraria con prioridad de paso. Deciden frenar a cien metros de la estación, cerca del cambio de vías, al pie del final de su línea. No lo hacen en la primera señal de espera, ubicada un kilómetro antes, como indican los manuales de procedimiento.
El convoy de pasajeros viene atrasado. Viaja a una velocidad superior a los cien kilómetros por hora. No para ni reduce la velocidad en Altamirano. Su destino es Constitución. Nunca llegará. El estruendo sucede a las 3:40 de la madrugada. Suena como una bomba que no deja indiferente a nadie. “Debe haber explotado el tanque de alguna máquina y estos irresponsables están a los gritos y a las puteadas”, le dice a Julio, su padre, que se viste y se va. Escucha con insistencia los insultos y los pedidos de ayuda. No sabe por qué ni cuándo decide salir de su casa. No ve absolutamente nada. La lluvia tenue y persistente aporta drama. La noche es un manto cerrado. Lo único que distingue es una esfinge de fuego que emana a lo lejos.
Se acerca. Las llamas, los gritos, los cuerpos, el desconcierto general lo despabila. El tren de pasajeros y la máquina de carga chocaron de frente. Debe haber muchos muertos, piensa. Son esos que van dejando en el terraplén al costado de los rieles. A los heridos los suben a unas tablas que cedió la panadería: ahí donde hacen el pan ahora hay lesionados. Los bomberos llegan de Chascomús, de San Vicente, por camino de tierra. La sala de primeros auxilios de Altamirano casi no participa del operativo: su aporte es insignificante. La puesta del sol contribuye a entender lo que en verdad pasó.

La cobertura de la revista Así y el título "¡Ola de catástrofes!". Un día antes del accidente, un ómnibus repleto de pasajeros fue arrollado por un tren en Paraná: murieron 17 personas. Al día siguiente, en Santiago del Estero un automóvil se precipitó sobre una columna de peregrinos: murieron seis
“Falló el cambio de riel. Nunca llegó a comprobarse exactamente si estuvo mal hecho o si fallaron los rieles, que no estaban en condiciones perfectas. Algunos hablan de negligencia de los trabajadores. El señalero en ese momento no estaba en el lugar, lo que no quiere decir que no lo haya hecho”, dice Julio Grassi, sesenta años después de la tragedia, establecido ahora en Brandsen, con décadas a cuesta ejerciendo el periodismo. El Luciérnaga debía pasar paralelo al carguero. Pero como el cambio de riel estaba activado, el convoy de pasajeros dejó la vía principal para incorporarse a la alternativa, donde esperaba una vieja locomotora de vapor, pesada, aparatosa.
“La máquina negra quedó incrustada dos metros dentro del tren de pasajeros que venía de Mar del Plata. Uno de los maquinistas quedó aplastado. Se le veían los ojos abiertos”, relata el testigo. El fogonero atinó a huir de la unidad ante la inmediatez del golpe. Los primeros tres vagones saltaron de la vía, pasaron un alambrado y cayeron sobre una calle de tierra, lindera a la vía, casi sobre los campos. El cuarto coche se dobló: la mitad se trepó a la locomotora y se prendió fuego. Los restantes quedaron indemnes.
“Una señora que había quedado en la punta del cuarto vagón sale por la ventanilla con un moisés y un bebito en brazos -recuerda Julio-. Uno de los empleados ferroviarios de la estación pone una escalera evitando el fuego, que ya había abrazado el coche, y le pide que le tire al bebé. La mujer se lo tira. Este hombre lo agarra. El bebé se salva. Lo deja a un costado y le piden a la señora que se arroje. La mujer se tira y se queda enganchada en los fierros retorcidos de los pies. Cuelga en el aire”. El pueblo entero vio el corolario trágico de esa secuencia: el fuego le agarró primero el pelo, después todo.

La tragedia del Luciérnaga ocupó durante tres días la tapa del diario Clarín. Al principio se creían que habían sido más de sesenta los muertos
Esa historia la replicó también la revista Así, publicada el 5 de febrero de 1964. En un artículo titulado “Terror y heroísmo”, citan el testimonio de Rubén, de 26 años, vecino del barrio de Mataderos, que viajaba con su esposa, sus padres y sus hermanos en el tercer vagón. Todos se salvaron y vieron cómo una mujer murió atrapada y absorbida por el fuego luego de salvar a su hijo. Contó: “Desde la ventanilla de un vagón volcado y en llamas, una mujer rubia, joven y desesperada nos alcanzaba sus dos hijos. Los arrojaba desde lo alto del cuarto vagón a cuatro metros del suelo fangoso, donde recibimos la cálida carga de las criaturas. Después le gritamos que se tirara ella y nos dijo, llorando, ‘no puedo, tengo las piernas atrapadas por los fierros’. Yo no sé cómo hice pero subí por las chapas calientes, junto con otro hombre y cuando nos tendía sus brazos ya inconsciente, un golpe de llamas la envolvió como una pavorosa túnica roja y la vimos desaparecer en ese horrible foso de acero al rojo vivo”.
Carlos Martini, poblador, ilustró que la escena era un infierno de llamas y alaridos: “A mi lado vi pasar fugaces figuras enloquecidas de terror. Eran hombres y mujeres que habían podido escapar de la trampa que significaban los vagones metálicos, cerrados y ardiendo. Vi a una mujer clamando por sus hijos. Alguien la había sacado por una ventanilla, con la ropa en jirones. ‘¡Quiero a mis hijos!’, clamaba con desesperación, corriendo de un lado a otro. Por ahí, en medio de la confusión, vi cómo trepaba al vagón, se perdía en él y no volvía a aparecer. Fue una noche de pesadilla”.
Emilio Mocoroa le detalló a la revista: “Venía leyendo un libro cuando de buenas a primeras tuve la sensación de que nuestro coche se paraba y empezaba a volar, mientras todos caímos al piso. El coche había saltado y estaba encima de otro vagón. Nos fuimos descolgando de cuatro metros de altura como podíamos, o saltando al vacío. Temíamos al fuego”. Marta Sánchez contó, en rueda periodística, que escuchó chirridos alarmantes antes de que el tren tomara el desvío y terminara tumbándose. “La gente creyó que se había roto un puente porque vio agua, pero era un gran charco y pujó por salvarse a través de las ventanillas”, narró la joven que en 1964 tenía 19 años.
Altamirano se rompió esa misma noche. La vida del pueblo cambió por completo. “Durante semanas siguió viniendo gente especializada en el tema, periodistas que venían a hacer notas. Fue una convulsión durante diez días. Después, siguió el chusmerío del pueblo sobre la responsabilidad del accidente: si había tenido la culpa fulano, mengano, el señalero, el cambista, o si había sido simplemente una fatalidad”, cuenta Julio Grassi. Se hablaba también, en un tono más chismoso que verídico, de habitantes que profanaron los cuerpos y robaron prendas, aros y relojes. Se hablaba, al principio, de más de sesenta víctimas: el diario Clarín llevó ese dato a su tapa en la edición del 2 de febrero de 1964. La cantidad de muertes se consolidó en un número final: 34. El número recuperó dramatismo diecisiete años después.

El segundo accidente del Luciérnaga ocurrió el 8 de marzo de 1981 a las 4:30 de la madrugada. El tren colisionó contra el vagón de un carguero que había quedado atravesado en la vía principal
1981
Brandsen era la capital provincial del carnaval hacia la década del setenta. Presumían de tener el corso más largo del mundo: un despliegue capaz de extenderse catorce cuadras. Las carrozas eran voluptuosas y empleaban tractores y caballos. La ciudad, que por entonces no tenía más de quince mil habitantes, recibía un flujo turístico que quintuplicaba su población. Pero lo que fue furor también fue ocaso. Los sectores más conservadores empezaron a cuestionar el desborde social y las irregularidades en el manejo de los fondos que se desprendían de la festividad. El golpe definitivo que hirió de muerte al carnaval de Brandsen fue una tragedia ferroviaria.
Media ciudad estaba despierta esa madrugada. Era domingo, era el 8 de marzo de 1981. La noche anterior había desfilado la comparsa correntina Copacabana. Fue una fiesta. Había llegado gente de Ranchos, de Chascomús, de La Plata, de Cañuelas. A la una y media de la mañana, la gente se había desconcentrado del sambódromo improvisado. Los visitantes y los jóvenes siguieron la noche en los boliches. Daniel Correa había estado de guardia esa noche de carnaval. Dormía cuando a las 4:20 de la madrugada sonó su teléfono.
“Atiendo y me dicen que me presentara en el cuartel porque había un accidente de trenes. Estaba a quince cuadras del cuartel. Nos encontramos ahí. Éramos ocho o nueve que estábamos de guardia y salimos con los dos vehículos que teníamos: una unidad liviana, una camioneta Chevrolet, y un autobomba”, relata. Hoy tiene 74 y es presidente de la Comisión Directiva de los Bomberos de Brandsen: 43 años antes tenía 31 y era suboficial del cuartel. La situación más severa que había intervenido era el accidente de micro. El cuartel tenía solo una década de antigüedad. Les habían avisado desde la unidad regional de la policía federal que algo había pasado con el Luciérnaga, ocho kilómetros al sur de la estación.
 "El guarda que iba en ese momento a cargo de esa formación se fue como 500 metros para hacerle seña al Luciérnaga. En el freno intempestivo los vagones empezaron a apilarse y la máquina voló y cayó a un metro de la ruta", contó Daniel Correa
"El guarda que iba en ese momento a cargo de esa formación se fue como 500 metros para hacerle seña al Luciérnaga. En el freno intempestivo los vagones empezaron a apilarse y la máquina voló y cayó a un metro de la ruta", contó Daniel Correa
No tienen dimensión del desastre. Solo la ubicación -el kilómetro 69, a la salida de la curva- y una referencia liviana: un choque o tal vez un descarrilamiento. El escenario de la catástrofe empieza a materializarse en el andar desorientado de gente herida. Los bomberos no frenan. Deben llegar primero al núcleo del accidente. El negro de la noche los rodea. No ven nada pero oyen: “Fue terrible escuchar los gritos, los llantos, los pedidos de auxilio. Estaba todo muy oscuro. En ese momento ni siquiera un grupo electrógeno teníamos. El jefe en el autobomba era quien manejaba el operativo y yo iba en la camioneta”, narra.
Lo que sucedió, fuese lo que fuese, los desborda. El cuerpo de bomberos es de veintitrés integrantes. Es menester convocarlos a todos. Daniel vuelve a la ciudad en la camioneta. Levanta pasajeros heridos. Les pregunta qué pasó. “Chocó el tren”, le dicen. El Luciérnaga había partido desde Mar del Plata el 7 de marzo de 1981 a las 23:55. Viajaba propulsado por la máquina GM 9004 con destino a Constitución a 110 kilómetros por hora con trece vagones y 803 pasajeros. Un tren carguero que se dirigía a Tandil había descarrilado a ocho kilómetros de la estación de Brandsen luego de que se le desprendiera una de las ruedas de hierro. Producto del colapso, un vagón cisterna con petróleo ocupaba volcado la vía principal.
La mecánica del accidente la explicó Domingo Fernández, el maquinista, en la sala de terapia del hospital de Melchor Romero. “Se considera que es un caso de fatalidad y no de imprudencia. El tren había descarrilado unos metros antes de la curva. Yo no lo observé. La curva no me permitió ver el descarril. El impacto fue muy violento”. Entre Jeppener y Brandsen, a la altura del kilómetro 69, cerca del puente Samborombón, hay una curva extensa. El maquinista reconoció que alguien intentó advertirle del desastre. “Me hacían señas de luces. Pero en muchas ocasiones al pasar un tren al otro hacemos intermitencias de luces a modo de saludo. También observé una linterna. Dije yo ‘aquí debe haber pasado alguna cosa’. Cuando pongo la luz larga, al salir de la curva observo que había vehículos sobre la vía. Apliqué el freno de emergencia pero a la velocidad que llevábamos ya íbamos al choque”.
Para detener setecientas toneladas necesita mil metros de riel. No los tuvo. La colisión provocó que la máquina se desprendiera y cayera a un metro de la ruta, que camina en paralelo a las vías. Los vagones se encimaron uno sobre el otro. Daniel asume que hay muertos. Va a buscar ayuda a la ciudad. Elige explotar tres bombas de estruendo en la plaza principal. Los que esa madrugada no están despiertos se levantan asustados por el estallido. Los bomberos, instruidos en la emergencia, interpretan los ruidos como una convocatoria.
Vuelve al accidente con refuerzos. Se ve solo lo que iluminan las luces de los autos. A las seis de la mañana, el amanecer alumbra la catástrofe. Todo está roto. Los gritos se mezclan con los llantos. Daniel rescata una historia mínima de esa tragedia: “Estuve dos horas tratando de sacar a una nena de cuatro o cinco que quedó calzada en uno de los vagones. Se le trabó la pierna entre el parante del asiento y la pared del vagón. No había forma de poder sacarla. Se había prendido de mi cuello. Tenía un estado emocional muy complicado. Usamos barretas para separar el asiento. No queríamos que sufriera. No estaba quebrada. La bajé en brazos, colgada de mi cuello y no quería despegarse de mí. Fui a entregarla a sus padres y no los reconocía. No había forma de que me soltara”.
Hay quienes le piden ayuda. Están debajo del riel, envueltos entre fierros retorcidos. Tienen su cuerpo desmembrado. “¿Cómo podíamos sacarlo? Había que escarbar, sacar tierra, sacar piedras. Era un trabajo de locos. A veces los sacábamos, pero no llegaban a sobrevivir. Ya estaban muertos”, recuerda. Improvisan un esquema de identificación de las probabilidades de sobrevida en las personas a rescatar. Eligen cintas y colores. Los que lucen una cinta roja atada al brazo están al borde de la muerte. Los que tienen una cinta naranja evidencian complicaciones. Los que llevan una cinta amarilla no presentan heridas de gravedad.

La segunda tragedia del Luciérnaga sucedió diecisiete años después y a quince kilómetros de distancia de la primera. En ambas hubo la misma cantidad de víctimas: 34
Los sobrevivientes hablan de haber sentido sacudidas abruptas, de haber percibido la sensación de estar cayendo en un precipicio. Los 74 heridos son trasladados a centros de salud de La Plata, Mar del Plata, Chascomús y la Ciudad de Buenos Aires. Todos los cuarteles de la zona participan del rescate. También intervienen fuerzas del ejército, en una época en la que en el país rige una dictadura cívico militar. Los bomberos de Brandsen trabajan dos días completos sin descanso. Daniel Correa dice que esa noche crecieron de golpe: “No teníamos ningún tipo de preparación para eso. Nos había desbordado todo. Varios de nosotros estuvimos ocho días sin poder pegar un ojo por el estado de alteración que teníamos”.
El servicio nocturno del ferrocarril General Roca queda interrumpido durante varios días. Los vagones destruidos por la catástrofe deben ser cortados con soplete en el lugar del accidente para liberar la vía. Pero no durará mucho más. La segunda desgracia del Luciérnaga repite la cifra trágica: en una macabra coincidencia la cantidad de muertes vuelve a ser de 34. El tren carga un pesado prontuario fatalista. Las ventas de boletos bajan sensiblemente. Un leve incidente del mismo tren en Chascomús al año siguiente dilapida su futuro. La administración del ferrocarril decide discontinuar el servicio. Pasa a llamarse Cruz del Sur. Del Luciérnaga solo quedan los recuerdos.
Fuente: Infobae.